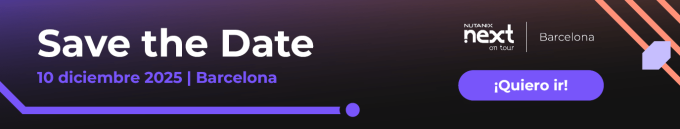30Nov
Deja un regusto amargo la tarea de describir el acto final de la rica historia de una compañía antes llamada HP: la presentación de los resultados de su año fiscal 2015. Durante tres de los cuatro años de su mandato como CEO, Meg Whitman ha repetido una palabra fetiche, turnround, que en el cuarto cambió por otra no menos repetida: split. Cualquiera en su lugar quisiera olvidar los resultados del 2015, pero había que dar la cara. El pasado martes 24, Whitman apenas habló del pasado, pero quien hasta ahora ha sido su mano derecha, la CFO Cathie Lesjak, dibujó este balance: «el programa de reestructuración iniciado en 2012 está casi completo, con la salida de la compañía de 4.300 personas durante el cuarto trimestre del ejercicio, lo que representa una reducción acumulada de 56.000 hasta la fecha […]». Triste, ¿verdad?
Como de costumbre, un repaso a los resultados anunciados por HP es inherente a la misión de este blog. Los ingresos del cuarto trimestre ascendieron a 25.714 millones de dólares (-9% interanual en moneda corriente), y al cierre del año fiscal sumaron 103.355 millones (-7%). El beneficio neto fue de 1.323 millones (plano) y 4.554 millones (-9,2%) respectivamente.
Según dijo Meg Whitman, el proceso de separación no ha perturbado la relación con clientes y partners, «en todo momento hemos mirado hacia adelante; ahora [ambas compañías resultantes] tienen estrategias claras y definidas».
El desglose de los componentes de las dos ´mitades` arroja para el año fiscal 2015 unos ingresos de 54.387 millones de dólares (Hewlett-Packard Enterprise) y 52.701 millones de dólares (HP Inc). Empezando por la primera [HPE], la señora Whitman subraýó que los dos últimos trimestres han sido positivos. De las divisiones que componen HPE, la hasta ahora llamada Enterprise Group cerró el ejercicio con un incremento del 0,6%, mientras Enterprises Services y Software descendieron (-11,6% y – 6,6% respectivamente.
Hacia el futuro, Whitman señaló cinco prioridades para HPE, empresa de la que será CEO: «prevemos un aumento de los ingresos en moneda constante [una referencia necesaria, tal como está el paisaje monetario] y un incremento del beneficio operativo así como del free cash flow, vamos a mantener la hoja de ruta de innovación y estabilizar los ingresos y los márgenes en Enterprise Services». A esta última, la más problemática, le dedicó esta frase: «en el cuarto trimestre, su beneficio operativo ha sido el mejor desde 2011 y para el conjunto del año tanto los ingresos como el margen operativo ha respondido a nuestras previsiones. A largo plazo, la senda apunta a un margen operativo sostenible de entre el 7% y el 9%».
De informar sobre HP Inc [HPQ] se encargó Dion Weisler, que será su CEO – Whitman se ha reservado el puesto de chairwoman – quien describió un panorama no tan optimista. «Esperamos varios trimestre duros, pero creemos estar en buena posición a largo plazo […] los retos que tenemos por delante no nos intimidan, y sabemos qué hacer para salir adelante».
El mercado de PC no despega, especialmente en el consumo, que en toda la industria y el canal está afectado por un exceso de inventario: «vemos mejoría en EEUU, pero EMEA sigue débil, con una caída interanual del 22% en unidades; la situación [negativa] continuará durante varios trimestres». Weisler hizo esta precisión: «Windows 10 no ha sido todavía el catalizador de las ventas, pese a los buenos comentarios que ha recibido«. En cuanto al negocio de impresión, «observamos una aceleración de la caída, tanto en hardware como en consumibles, con el agravante de los movimientos cambiarios que presionan sobre los precios, incluso más de lo que se esperaba». Aquí lo dejo, por hoy.
26Nov
El Investor´s Day de Intel, de hace hoy una semana, ha confirmado de manera brutal lo ya conocido: el fracaso de la compañía en el mercado de los procesadores para móviles no tiene arreglo. De entrada, el chairman, Andy Bryant, se salió de su papel de maestro de ceremonias y, antes de dar paso al CEO, Brian Krzanich, dejó claramente dicho que Intel recortará sus inversiones en los negocios no rentables para poner el acento en las áreas clave de crecimiento. Como principio, nadie podría objetar la lógica de esa decisión; el problema está en que tanto Krzanich como el CFO, Stacy Smith, hicieron lo posible por enmascarar el problema. Su mensaje fue, en síntesis, que Intel no renuncia a jugar un papel en los mercados de smartphones y tabletas, y pondrá el acento en los negocios de datacenter e Internet de las Cosas.
El intento de disimulo tiene un antecedente: a principios de año, se anunció la fusión de los antiguos Mobile Computing Group y Client Group. Pronto no habrá manera de desglosar las pérdidas del primero. Si se contrasta la presentación del jueves 19 con la equivalente del 2014, no hay modo de encontrar en qué ha quedado aquella previsión de «mejora del margen operativo» en 800 millones de dólares. Un año después, los 800 millones siguen ahí, como pronóstico de «mejora de la rentabilidad en 2016».
El producto que debía producir esas sucesivas mejoras es la plataforma SoFIA, traducido en la práctica como procesador Atom X3. El problema es que los fabricantes de smartphones no han respondido a la llamada de Intel. Incluso el Asus Zen Phone 2, cuyo nombre se ha invocado como líder de una corriente que introduciría a Intel en los smartphones, en realidad no lleva el X3 sino una versión anterior de Atom. No estoy en condiciones de opinar sobre benchmark, pero los que he visto publicados dejan mal parada esa apuesta de Intel en comparación con los procesadores de las dos marcas líderes en el mercado, que siguen la arquitectura ARM. En su discurso, Krzanich insistió en que Intel seguirá peleando por estar presente en el mercado de smartphones con otro componente vital pero menos notorio, el modem. Ahí puede que tenga más suerte, habida cuenta de los problemas que está sufriendo Qualcomm.
El otro problema que salió a relucir fue el colapso del mercado de tabletas. El año pasado, hubo mucha satisfacción por haber vendido 46 millones de chips para esta categoría, pero tal como van las ventas hasta el cierre del tercer trimestre, este año no se llegaría a esa cifra. Por otro lado, como del mercado de PC no se espera crecimiento, Intel seguirá insistiendo en el concepto de 2-en-1, portátiles híbridos equipados con su procesador Skylake (Core M) y confía en que a Microsoft le vaya bien con Windows 10. Dada la inmensa base instalada de PC bajo Windows, muchos de ellos de más de tres años de antigüedad – y ya sin la supuesta amenaza de las tabletas ´puras` – se puede esperar que la categoría 2-en-1 siga avanzando.
Ante este panorama, ¿cómo se explica que la acción de Intel reaccionara positivamente tras el Investor´s Day? Aparentemente, a las dos áreas de crecimiento mencionadas, y a que Smith se comprometió a mantener una política de dividendo y autocartera que beneficiarán a los accionistas. Hay que ganar tiempo, y mientras tanto confiar en la indiscutible capacidad industrial de Intel y encomendarse a los milagros de ese santo laico llamado Moore.
Cuatro visiones del almacenamiento de datos

Hay lectores de este blog que manifiestan su aprecio cuando los análisis son narrados – siempre que sea posible – a través de historias personales. La crónica de hoy será de su gusto, porque hilvana cuatro historias de emprendedores reincidentes. El contenido puede no ser ameno para todos, al circunscribirse al proteico mercado del almacenamiento de datos, que vive una explosión de innovación sin precedentes. El post que sigue está basado en otra visita del autor – junto con una decena de colegas europeos – al Silicon Valley, y tiene como protagonistas a cuatro empresas muy distintas, cada una con su personaje singular: Avere Systems, NexGen Storage, DataDirect Networks y Hedvig. Leer más
Un reloj es un reloj es un reloj

«Los usuarios sabrán distinguir entre una pieza de información para llevar en la muñeca y una pieza de arte que puede llevarse en la muñeca». Esta aseveración de Jean-Claude Biver no está demostrada, pero es el fundamento de la respuesta de la marca de relojes TAG-Heuer, de la que Biver es CEO, ante la irrupción de Apple en el exclusivo y secular dominio de la industria suiza. La respuesta lleva un nombre poco original, Connected, pero es el fruto de la colaboración de TAG Heuer con Google e Intel. No es su primer intento de fabricar un smartwatch [el anterior ha sido retirado del catálogo], pero en todo caso confirma que la industria suiza no puede rehuir esta batalla existencial. Leer más
23Nov
Que Google (ahora Alphabet) compre una startup no tiene nada de particular: ha absorbido 186 desde el 2001. Que esa empresa de 40 empleados y tres años de existencia sea la última creación del matrimonio formado por Diane Greene y Mendel Rosenblum, fundadores de VMware en 1998, es verdaderamente singular. Porque, por muchos que sean los méritos de la startup adquirida, lo relevante es que se acompaña de la incorporación de Greene a Google, con rango de vicepresidenta a cargo del negocio de empresas, que precisamente es un punto débil de la compañía.
A nadie escapa que el fichaje de Diane Greene es la clave de la adquisición, aunque no se puede descartar que Rosenblum, que se tomó una larga excedencia de su cátedra en Stanford – a la que ahora volverá – para desarrollar Bebop, haya inventado otra vez algo sensacional.
Pocos iniciados sabían de la existencia de Bebop Technologies, cuya actividad se define, sin más detalles, como una plataforma de desarrollo de aplicaciones para la nube. Al desvelar la adquisición/fichaje, Sundar Pichai, CEO de Alphabet (antes Google), ha reconocido explicitamente la necesidad de dar un giro a la oferta cloud de la empresa, y que para darlo no es suficiente el crecimiento orgánico ni basta con aumentar su colección de startups: «Diane comprende muy bien lo que necesitan las empresas, y su experiencia nos ayudará a alcanzar nuestro potencial en el mercado corporativo». El tiempo dirá si esta iniciativa conduce a la segregación de una filial especializada, separada del negocio de consumo.
Del anuncio de Pichai se desprende que el equipo dirigido por la nueva vicepresidenta combinará todo el negocio cloud, incluyendo Google for Work, Cloud Platform y Google Apps, abarcando todas las facetas desde la ingeniería hasta el marketing y las ventas. Puede decirse que esta es la primera gran iniciativa de relieve estratégico que haya tomado Pichai desde que este año fue promovido al puesto de CEO.
Urs Hölzle, VP senior de infraestructura de Google, dijo el otro día, en una conferencia en San Francisco, que los ingresos del negocio cloud serán en 2020 tan importantes como los de publicidad, y la frase fue acogida con escepticismo. Aunque la compañía no desglosa los números de esa actividad, no parece que sean para presumir tan prematuramente. Un informe reciente de Forrester Research concluye que es un competidor secundario en un mercado liderado por Amazon Web Services y Microsoft (Azure), seguidos a bastante distancia por IBM y otros. «A pesar de su escala y de su excelencia tecnológica, Google no ha logrado ser reconocida como un proveedor de servicios IaaS o PaaS, ni siquiera entre las empresas que pagan por sus productos ofimáticos en la nube», advierte la consultora.
La estrategia cloud de Google ha empezado por lo que tenía más fácil: ofrecer a las empresas, en pago por uso, sus aplicaciones ofimáticas. Pero ser realmente un competidor de peso exige jugar en otra liga. Google Cloud Platform, que incluye App Engine y Compute Engine, es una oferta cloud atractiva para startups y desarrolladores, pero está lejos de serlo para las grandes corporaciones que se plantean la migración de cargas de trabajo desde sus datacenter hacia la nube en sus modalidades híbrida y pública.
Greene no sólo comprende las necesidades de las empresas sino que conoce Google por dentro: desde 2012 es miembro del consejo, cargo que conservará en paralelo a su función directiva (aunque tendrá que abandonar la presidencia del comité de auditoría).
Las credenciales de Diane Greene no podrían ser mejores. Fundó VMware y la erigió en líder del mercado de virtualización, hasta que que fue adquirida por EMC en 2004; permaneció en el cargo de CEO más de tres años, hasta que sus discrepancias con Joe Tucci, chairman de EMC, se hicieron insalvables y dejó el puesto a un ex directivo de Microsot, Paul Maritz. Desde ese momento, Greene inició una segunda carrera como inversora, apoyando exitosas startups afines como Cloudera, CloudPhysics y Nicira [que en 2013 sería comprada por VMware]. Su contratación por Pichai es al mismo tiempo un síntoma de la debilidad de Google y de la absoluta necesidad de competir en un mercado del que se espera un acelerado crecimiento en los próximos años.
No es que haya relación de causa-efecto, pero la noticia ha coincidido con otra significativa: la acción de Alphabet ha alcanzado la cotización histórica de 756,60 dólares, nunca alcanzada mientras se llamó Google.
Esto empezó con Gordon Moore
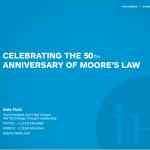
Parecía que, una vez pasados los fastos del cincuentenario de la celebrada Ley de Moore, se apagarían los focos y perdería sentido seguir discutiendo la vigencia de la ley de Moore, si está expuesta a los límites de la física y si estos límites están más o menos cercanos o lejanos. Pues no. Una noticia acaba de refrescar el nombre de Gordon Moore: Fairchild, la empresa en la que formuló su hipótesis, ha sido comprada por On Semiconductor – un resabio de lo que fue Motorola – por 2.400 millones de dólares, poco dinero para los agitados tiempos que vive el sector, con fusiones y adquisiciones a la orden del día, y la indisimulable ambición china por hacerse con el control de esta industria. Leer más
17Nov
Se define como una nube pública, pero con un segundo adjetivo: sindicada. Acaba de inventarla Microsoft con su decisión de implantar en Alemania dos centros de datos que prestarán servicios cloud a las empresas europeas que no se fíen de poner sus datos más preciados al alcance de las autoridades estadounidenses. Su peculiaridad consiste en que Microsoft no los explotará directamente: dejará en manos de T-Systems, filial de Deutsche Telekom, la custodia de los datos de sus clientes, bajo una fórmula fiduciaria [trustee, es la palabra inglesa] ajustada a las leyes alemanas. Por consiguiente, ni Microsoft ni su personal tendrán acceso a esos datos, y aun en el caso de ser obligada por una orden gubernamental o una sentencia judicial en su país, sólo podría acceder con la conformidad simultánea del cliente y del gestor fiduciario, bajo la supervisión de este.
El procedimiento protege a los titulares de los datos: el 83% de las empresas alemanas condicionan su adopción de la nube a que los datos se alojen en su país. Pero también protege a Microsoft, que lleva tiempo resistiendo en los tribunales una orden federal de entregar correos electrónicos de clientes que están alojados en su datacenter de Irlanda. Brad Smith, presidente de asuntos legales de la compañía, ha afirmado que está dispuesto a llegar hasta la máxima instancia judicial si fuera necesario.
El episodio está íntimamente relacionado con el colapso del acuerdo Safe Harbor, entre Estados Unidos y la Unión Europea, que después de años de vigencia ha sido declarado nulo por el más alto tribunal europeo, abriendo una situación inédita que cada proveedor de servicio concernido trata de atender a su manera. Amazon, Google, IBM, Oracle y Salesforce – por citar algunas – cuentan ya, o están instalando con premura centros de datos localizados en Europa para no infringir las leyes en materia de protección de datos.
La propia Microsoft ha destinado unos 1.200 millones de dólares para expandir su red de dacenters en Europa, que forman parte de una infraestructura de 24 ´regiones` en todo el mundo para prestar servicios cloud. Pero subsiste la contradicción básica: un servidor instalado en territorio europeo gestionado por una empresa estadounidense tiene que cumplir una doble legislación: la de protección de datos – especialmente prolija en Alemania – y la de su país de origen. ¿Qué podría hacer Microsoft en caso de conflicto entre ambas legislaciones? Desobedecer a una u otra implicaría sanciones, y en cualquier caso sería un factor de desconfianza de sus clientes. Este es el dilema que se busca resolver mediante la fórmula del data trustee.
El uso de infraestructuras ajenas para prestar servicio cloud bajo la marca propia es una práctica habitual entre los grandes proveedores, aunque sin llegar a la naturaleza jurídica del acuerdo entre Microsoft y T-Systems. IBM/SoftLayer, por ejemplo, es un importante cliente de Digital Realty Trust, suministrador mayorista de capacidad en sus datacenters. AWS tiene un datacenter en régimen de leasing en Ashburn (Virginia). En China, tanto IBM como Microsoft son clientes de 21Vianet, para la prestación de servicios en ese complicado mercado.
Sin embargo, el caso alemán es excepcional. La elección de T-Systems para tal función ofrece garantías, aunque no han faltado comentarios sarcásticos acerca de la incapacidad de Deutsche Telekom para evitar que las comunicaciones de Angela Merkel fueran interceptadas por la NSA, según se ha sabido por el chivatazo de Edward Snowden. Satya Nadella, CEO de Microsoft, reconoció al Financial Times la necesidad de «conjugar una doble preocupación: preservar la confianza de los clientes globales y operar globalmente».
Durante una reciente visita a Alemania, la secretaria de Comercio, Penny Pritzker insistió en que la declaración de invalidez del acuerdo Safe Harbor «socava los negocios transatlánticos». Frase que relativiza el director de comunicaciones de Microsoft Deutschland, Thomas Mickeleit: «en Europa, prevalece un escepticismo fundamental hacia los servicios cloud si implican transferir datos fuera el área judicial europea».
Los dos centros de datos, en Francfort y Magdeburgo, respectivamente, entrarían en servicio a mediados del año que viene y estarán conectados por una red privada, aislados de Internet para garantizar su integridad contra interferencias durante operaciones de backup. La gama de servicios que ofrecerán abarca Azure, Office 365 y Dynamics CRM Online. Como es de suponer, la iniciativa tiene un valor competitivo en la lucha por el negocio cloud en un argumentario de Microsoft acerca de las ventajas de Azure sobre Amazon Web Services, uno de los puntos es el siguiente: «minimice sus riesgos; Microsoft lidera la industria en su compromiso con la protección de sus datos». Mensaje recibido.
Según se ha informado, Microsoft prestará los mismos servicios desde Reino Unido, pero no ha dicho si para hacerlo empleará la misma fórmula [aunque se puede suponer que la actitud británica es, «más comprensiva» con el punto de vista estadounidense]. En definitiva, la cuestión clave es quién tiene acceso a los datos y dentro de qué límites. Un proveedor de cloud está obligado contractualmente a proteger los datos de sus clientes, pero un mundo de clientes globales y con la proliferación de centros de datos, el movimiento y almacenamiento de esos datos tiene implicaciones legales. En el caso que afecta a su centro de Irlanda, Microsoft refuta el argumento del magistrado, quien sostiene que «la ubicación de una pieza de información es inmaterial». Así están las cosas.
En un comentario titulado Has Safe Harbor´s Ship Sailed?, un analista de Gartner, Carsten Casper, escribe: «parecería que Microsoft tuviera que soportar un coste adicional por ser una empresa estadounidense». A propósito de costes: es obvio que todo lo que añade complejidad, añade costes, pero no es impertinente empezar a preguntar si el servicio cloud fiduciario tendrá para los clientes el mismo precio que el prestado en las condiciones actuales. Mientras tanto, después de tres años negociando infructuosamente una actualización del tratado Safe Harbor, es difícil creer que las partes vayan a encontrar forma de rehacerlo acorde con las circunstancias.
¿Será ésta la próxima guerra de los chips?

La crónica de la semana pasada sobre el estado del mercado mundial de smartphones ha generado una interesante discusión con lectores atentos a su contenido. En ese intercambio, alguien ha hecho llegar al autor de este blog el enlace a una noticia de la que se desprende que Alphabet (ex Google) se prepara para diseñar su propio microprocesador, para lo que ya estaría en conversaciones con varios fabricantes de semiconductores a los que, llegado el momento, encomendaría la fase industrial. Sería, con variantes, lo que viene haciendo Apple desde que adquirió PA Semi para encomendar a Samsung (y luego también a TSMC) la fabricación de los chips que equipan los sucesivos iPhones. Leer más
Una relación íntima, sin llegar a la fusión

Trece meses ha durado la búsqueda de una fórmula que tiene muchas de las ventajas de una fusión entre Cisco y Ericsson, pero no es una fusión: las dos compañías unirán fuerzas en el mercado, pero tendrán vidas (y cuentas) separadas. El futuro dirá si les interesa ir a más. Evitan así someter sus planes a unos procedimientos en los que podrían aflorar objeciones de las autoridades de alguno de los muchos países donde coinciden. El acuerdo es aplicable inmediatamente, en contraste con la compleja unión de Alcatel Lucent y Nokia, que aunque fue anunciada en abril aún tardará varios meses en consumarse. Para entonces, Cisco y Ericsson ya estarán compitiendo de la mano, acumulando sinergias. Leer más
Sobre el autor. Copyright © 2025 El dominio norbertogallego.com es propiedad y está administrado por Diandro SL. B85905537. Creative Commons