10Feb
Periódicamente afloran noticias – o bulos, vaya usted a saber – según las cuales el grupo Vodafone estaría preparando una operación con Liberty Global, rama del conglomerado que controla John Malone, personaje cuyos modos en los negocios le han valido el apodo de cable cowboy. Se dijo primero que estudiaban una fusión corporativa cuyo valor eventual sería de 140.000 millones de euros. Hubiera sido un berenjenal incalculable. Pronto se dejó claro que el objetivo se limitaría a un eventual intercambio de activos, más plausible pero imprecisa.
Esta negociación – confirmada por las partes – se rompió a finales de septiembre debido a desacuerdos sobre la valoración de los activos en cuestión. El runrún reaparecería en diciembre, con el Financial Times como caja de resonancia, y se abrió otro paréntesis hasta que Liberty Global tomó la iniciativa de proponer la fusión de su filial holandesa Ziggo con la de Vodafone en ese país.
A primera vista, la Comisión Europea tendría pocos argumentos para vetar la operación, puesto que sus componentes son compatibles: Ziggo tiene 9,8 millones de clientes de cable, y Vodafone, con 5 millones de usuarios móviles, apenas suma 73.000 de banda ancha fija. El grupo de Malone, presente en 12 países europeos, tiene manifiesto interés en incorporar clientela móvil: el año pasado, adquirió el pequeño operador belga Base, y no se detendrá en el Benelux.
Todo parece indicar que, mediante una fusión de rango menor en Holanda, lo que buscan Malone y el combativo CEO de Vodafone, Vittorio Colao, es poner a prueba la actitud de la comisaria europea Marghette Vestager, antes de tirarse a una piscina más profunda. Si se atiende a los recientes movimientos del ajedrez regulatorio, tanto las autoridades nacionales como Vestager parecen estar mudando su preocupación hacia la vigilancia del mercado de banda ancha, más que seguir (que seguirán) discutiendo el reparto del mercado móvil. Por otra parte, cohabitar en Holanda podría servir a los novios para conocerse mejor antes de pasar a otros compromisos.
Porque, en realidad, Holanda – y otras combinaciones locales posibles allá donde ambas coinciden, que no es el caso de España — sería un ensayo del siguiente paso, el mercado británico. En plena fase de reordenación: la fusión BT-EE ha sido aprobada, mientras la compra de O2 (Telefónica) por Three ha sido rebotada a Bruselas, Vodafone ha quedado en posición incómoda. Vittorio Colao podría argumentar, en Londres y en Bruselas, que una fusión entre su red móvil y la de banda ancha de Virgin Media (propiedad de Liberty) no alteraría el equilibrio que dice buscar el regulador británico.
Después de las escasas cortapisas que Ofcom ha puesto a BT para quedarse con la antigua filial conjunta de Orange y Deutsche Telekom, cuesta imaginar qué objeciones podría oponer a que Vodafone y Liberty unieran sus activos británicos en una joint venture de alcance local. Como mucho, Malone seria forzado a desprenderse de su participación en la televisión ITV, que en su día compró para defenderse de Rupert Murdoch. Por cierto, acabo de enterarme de que los activos de Malone en los medios británicos valen más que los del magnate australiano, pero esta es otra historia.
Si tal fuera la intención de Colao y Malone – que no se sabe ni lo dirán – Europa dejaría de discutir acerca del número de operadores móviles aceptable, y el eje de la regulación se desplazaría a la convergencia de servicios. Es sólo una hipótesis pero, dando otra vuelta de rosca, podría reflejarse luego en Alemania, donde Vodafone y Liberty estarían dispuestas a crear el segundo operador convergente, relegando a Telefónica Deutschland pero sin tocar el liderazgo de Deutsche Telekom.
La idea de una combinación ulterior de todos los activos europeos de Liberty Global y Vodafone, tan atractiva para los analistas de la City, tendrá que esperar. Entretanto, los resultados de Vodafone en la región tienden a mejorar y su acción a subir en consecuencia (de algo habrán servido los rumores). Mientras los acuerdos no toquen el punto crítico, las finanzas, se puede hablar de todo lo demás, porque la diferencia es flagrante: Vodafone vive holgadamente desde que recibió 130.000 millones de dólares por desinvertir en Estados Unidos; Liberty, en cambio, se asienta sobre una montaña de deuda, lo normal para Malone.
YouTube, un líder que mira a Facebook y Netflix

A diez años de su nacimiento, y a nueve de su adquisición por Google (hoy Alphabet), YouTube se enfrenta a dos retos a la vez: responder al avance de Facebook en su jardín y encontrar una fórmula que le permita competir con Netflix y otros proveedores de vídeo bajo demanda. Esta es la misión que tiene por delante Susan Wojcicki, que fue una de las primeras empleadas de Google [fue ella quien prestó a Page y Brin el garaje en el que fundaron la empresa] y hoy es responsable de transformar el modelo de ´monetización`: sin renunciar, por supuesto, al maná de la publicidad, se pretende impulsar la suscripción a contenidos profesionales. Un plan que se encuentra todavía en su fase de despegue. Leer más
8Feb
Tenía previsto escribir sobre Taiwan y sus relaciones económicas con China continental, pero se me pasó el arroz y desistí. El terremoto del sábado en el sur de la isla me sirve una ´percha` de actualidad para volver sobre el tema, pese a que los daños del seísmo parece que no han afectado a la industria electrónica que abastece a prácticamente a todas las marcas del mercado mundial. Antes del suceso telúrico, las elecciones de las que salió victorioso el partido más proclive a distanciarse de Pekín habían hecho temblar los equilibrios de unos y la ambigüedad de otros.
El primer rasgo es una paradoja política: el Kuomintang (KMT), que ha gobernado la «isla rebelde» desde que Mao le ganó la guerra en 1949, ha perdido el poder por aproximarse demasiado a la doctrina de «una China dos regímenes», lo que se interpreta como reflejo de un cambio generacional que preconiza una más fuerte identidad taiwanesa. La ola juvenil que ha encumbrado a la nueva presidenta, Tsai In-weng, se ha entendido como una posible señal a otras naciones del sudeste asiático, siempre recelosas del régimen de Pekín. Es de sobra conocido que el momento económico es compleja, también en China.
Los lectores me disculparán el brochazo de geopolítica asiática. Una proclamación eventual de independencia no está en la agenda de nadie [la protección estadounidense excluye esa opción extrema] pero, si quiere cimentar su gobierno, Tsai tendrá que afrontar una delicada situación económica: la caída del PIB ha sido el epitafio del KMT, y la nueva presidenta promete estimular el crecimiento favoreciendo el desarrollo autónomo del sector electrónico. No es que no sea formalmente autónomo, sino que los empresarios locales se han dejado tentar por el señuelo de instalar factorías al otro lado del estrecho de Formosa.
El apetito inversor de China por controlar la industria de semiconductores taiwanesa ha creado aprensión en la isla. En noviembre, el grupo Tsinghua – el mismo que pretende comprar la estadounidense Micron, o al menos su fábrica de memorias en Taiwan – compró una participación en la taiwanesa Powertech y al mes siguiente hizo lo propio con Siliconware y ChipMos. Durante la campaña, la candidata Tsai calificó estos movimientos como «amenazas contra nuestra singularidad industrial». Como contrapeso, la firma del acuerdo de libre comercio de los países del Pacifico (al que no ha adherido Pekin), que entrará en vigor este año, daría a Taiwan un acceso privilegiado a otros mercados, rebajando su dependencia del vecino. Otro factor explosivo es la creación de una cuarta rama militar, especializada en seguridad informática, cuya finalidad explícita es contrarrestar los ciberataques y el espionaje originados en la ´madre patria`.
La situación es así de complicada, y la feria Computex de 2015 lo ha puesto de relieve . Hace unos cuantos años, varios fabricantes de componentes optaron por convertirse en marcas de PC, primero, y de móviles, después, para rivalizar con las occidentales. Y por un tiempo lo consiguieron. Hoy puede decirse que HTC ha perdido relevancia, que el fundador de Acer sugiere su disposición a vender, contrariando así los planes de su CEO mientras que Asus se va salvando gracias a que no ha abandonado su integración vertical. Las compañías continentales (Huawei, Lenovo y Xiaomi) les han arrebatado el protagonismo y los mercados. Las exportaciones electrónicas de Taiwan han caído en más del 20% en 2015, y los numerosos contratistas que fabrican para las marcas occidentales (en especial Foxconn) son taiwanesas de fachada, pero han desplazado su producción a China.
Un artículo reciente en la web Digitimes atribuía este retroceso a una cultura conservadora: los fundadores de la industria electrónica taiwanesa son septuagenarios y, en el caso de TSMC – una potencia de los semiconductores capaz de competir con Intel – la batuta sigue en manos de Morris Chang (84 años). La tesis del texto es la siguiente: tras décadas de ´exilio` el liderazgo industrial sigue prisionero de un «síndrome de supervivencia»: innovan pero sólo lo justo para mantenerse competitivos como contratistas, cercenando las iniciativas de marketing. Si las órdenes de pedido que llegan desde Estados Unidos flaquearan, la industria taiwanesa estaría condenada.
Tal vez la tesis sea en exceso catastrofista, dictada por el ambiente político. Horace Luke – a quien conocí años atrás como diseñador de los primeros Android fabricados por HTC – es hoy un emprendedor exitoso en su país, y sostiene que Taiwan debería hacer valer la capacidad acumulada para estrechar vínculos con otros países de la región en nuevas áreas tecnológicas avanzadas, como las baterías o la biomedicina, en lugar de dejarse atraer por las oportunidades que ofrece la vecindad del continente.
Naturalmente, China es un imán muy poderoso para una isla a 180 km de distancia y con sólo 23 millones de habitantes. Hasta no hace mucho, el fenómeno simbólico de una normalización de relaciones era la instalación de fábricas propiedad de inversores taiwaneses; la novedad es que las fábricas son de capital chino, necesitan tecnología y, en consecuencia, reclutan ingenieros taiwaneses. Un estudio reciente revela que 600.000 jóvenes taiwaneses pasan la mitad del año en China, estudiando o trabajando. Horace Luke es de los que piensan que, si no quieren quedarse en casa, lo mejor sería que tramitasen visados para el Silicon Valley.
5Feb
La primera adquisición de Cisco en 2016 ha sido de campanillas: 1.400 millones de dólares se ha comprometido a pagar por Jasper Technologies, seguramente el mayor especialista mundial en Internet de las Cosas (IoT) o, al menos, la empresa que más ha hecho por materializar un concepto que otros – entre ellos Cisco – han promovido con denuedo. La promesa de miles de millones de dispositivos (objetos) conectados a Internet resulta seductora, pero hay demasiados problemas por resolver antes de que la construcción del mercado supere el nivel de los cimientos, máximo al que ha llegado por el momento.
Es también la primera adquisición importante en la nueva era de Chuck Robbins como CEO de Cisco. Hasta cierto punto, sorprende que Cisco haya tardado tanto en fijarse en Jasper. Quizá se deba a que confiaba en desarrollar su propia plataforma, que anunció antes del verano y de la que nada se ha sabido desde entonces. A la postre, habría optado por la de Jasper, bien rodada y con una cartera de clientes muy deseable. No sería extraño que Jasper, arropada por sus acuerdos de partnership, hubiera desdeñado otros candidatos. En todo caso, el maridaje con Cisco se antoja perfecto a primera vista.
El miércoles, Rowan Trollope, VP de Cisco y director general de su división IoT y colaboración, describió la operación como un ´sandwich`compuesto por hardware de Cisco y software de Jasper, que permitirá extender el alcance de Jasper a todos los clientes de Cisco. Sin grasa sobrante, vino a decir. Igualmente hubiera acertado en caso de decir que, con la absorción de Jasper, a Cisco le caerán en las manos 3.500 clientes en régimen de suscripción a su plataforma a través de acuerdos con decenas de proveedores de servicio. Se evitará entrar en competencia entre su plataforma de nuevo cuño y otra bien implantada.
Porque, a menos que me equivoque, este es el contenido esencial de la operación: Cisco ha invertido mucho dinero en desarrollar su plataforma, pero carece del canal apropiado para llevarla al mercado y, además, sus interlocutores habituales en la industria no necesariamente son los adecuados para hablarles de IoT. Gracias a la adición de Jasper, resolvería ese problema.
Por su lado, Jasper Technologies, fundada en 2004 por Jahangir Mohammed, veterano de los Bell Labs, ha encontrado la solución a su propio problema, que parece ser un techo de crecimiento. Basada en Santa Clara, California, ha recibido financiación por 190 millones de dólares y la valoración implícita en su última ronda, el año pasado, fue de 1.300 millones de dólares. Una de dos: o el precio pactado – 1.400 millones – es razonable, o bien esa paridad sugiere un estrangulamiento en la trayectoria de Jasper. En 2014 Mohammed enunció la proximidad de una salida a bolsa que, finalmente, no concretó.
Como queda dicho, Jasper tiene firmados acuerdos de muy distinto carácter con partners tan notorios como IBM, Microsoft, SAP o Salesforce. Mucho más maduras son sus relaciones con operadores interesados en extenderse al negocio M2M. Por ejemplo, está asociada con Telefónica en proyectos en Reino Unido y más recientemente en Brasil, además de un nonato proyecto con Tesla. Una oportunidad interesante se presenta con China Unicom. que tiene en marcha 500 cuentas corporativas piloto basadas en la plataforma Control Center IoT de Jasper.
En una entrevista reciente, Mohammed expresaba una idea que no es ajena a la decisión de vender su empresa. En Internet de las Cosas – venía a decir – lo menos importante son las cosas: «se trata de transformar un producto estático en un servicio dinámico. Una vez que una cosa está conectada, se convierte en una fuente ilimitada de procesos posibles». Una reflexión que encaja muy bien con otra adquisición reciente de Cisco: en octubre pasado compró ParStream, startup alemana cuyo mejor activo es una base de datos específicamente diseñada por el análisis de IoT.
Como suele ocurrir, estos anuncios dejan de entrada una estela de preguntas. Por ejemplo: ¿qué efecto podría tener la adquisición de Jasper sobre la alianza suscrita en noviembre por Chuck Robbins, CEO de Cisco, con su homólogo de Ericsson? o estas otras, más suspicaces: ¿mantendrá Jasper un perfil propio en el mercado o será digerida sin más por la estructura de Cisco? y ¿cuánto tiempo aguantará el fundador de Jasper en un puesto subordinado a la autoridad de Rowan Trollope?
4Feb
A rey muerto, rey puesto. Pero sólo por 24 horas, eh. Tras los desconcertantes resultados de Apple, la prensa económica de todo el mundo encontró muy pronto otro tema de portada: «Google, nuevo rey de Wall Street», decía un titular de ayer. De la noche a la mañana, Alphabet (antes Google) se había convertido en la empresa con más alta capitalización bursátil, 568.000 millones de dólares, adelantando a Apple (535.000 millones). Pero muy breve fue la vida del titular, porque al día siguiente, ayer, las aguas volvían a su cauce: AAPL 534.000 mllones, GOOG 502.000 millones. A saber cómo acabarán la semana.
Es de prever que el episodio inicie una fase insólita de ´empate técnico`, en la que ambas se alternarían en el primer puesto con diferencias cortas y efímeras. En mi opinión, sin restar méritos a Alphabet, el cambio transitorio de líder se ha debido más a un tropezón de Apple que a un sorpasso del aspirante.
Estrictamente, si nos atenemos a las cifras fundamentales, Apple sigue mereciendo el trono que ha ocupa durante cuatro años. Es tres veces más grande que Alphabet en ingresos y en beneficios, y su valor en bolsa multiplica por 10 su resultado operativo, frente a más de 40 veces en el caso de su rival. El margen operativo de Apple es del 32% mientras el de Alphabet no pasa del 25%. La tesorería de Apple luce mejor y, por cierto, nadie podría reprochar a Tim Cook por dedicar el dinero de sus accionistas a proyectos mesiánicos como si hace Larry Page ante el ceño fruncido de los suyos.
Cuando, en 2011, Apple desbancó a Exxon del primer puesto, se quiso ver en ello un síntoma del paso de un mundo dominado por la ´vieja`economía a la ´nueva` economía. Hoy – es decir, ayer – podría haberse apuntado la tesis de que una empresa que vende exclusivamente servicios ha – o había – desplazado a otra que es famosa por su hardware. Pero la tesis ya no vale, o quizá vuelva a valer otro día.
No hay duda de que, en un contexto económico global complicado como el actual, los resultados de Alphabet ponen una nota de optimismo: más de 74.500 millones de dólares [+13,5%] de ingresos en 2015, que dejaron 24.300 millones de beneficio operativo [+23%]. Con una precisión: debe ese beneficio a una aceleración de su actividad central, que le permite compensar las pérdidas de otras actividades, que hasta ahora llamaban moonshots – nombre pretencioso e inquietante – y han rebautizado como ´otras apuestas`.
Así como Apple depende del iPhone, Alphabet depende aún más de la publicidad. Los clics pagados en los sitios de Google han crecido un 31% en 2015, un dato excelente aunque su ´monetización` no crece en la misma medida porque la publicidad online se está desplazando hacia los móviles y, como consecuencia, el precio por clic ha bajado 13% en doce meses [al mismo tiempo, el número de búsquedas desde móviles aumenta exponencialmente]. Pero esta es una guerra con Facebook, a la que Apple es ajena.
El interés previo por los resultados del cuarto trimestre venía determinado por ser el primer período completo desde la creación del holding Alphabet, matriz de Google, y también la primera conference call de Ruth Porat, nueva CFO fichada directamente desde Morgan Stanley. Los analistas siempre se aburrían cuando Page les daba lecciones sobre su visión de un mundo mejor; en cambio, se entienden a la perfección con Porat, que habla su lenguaje de ratios y charts. En esta ocasión, la CFO les explicó que la compañía está haciendo un ejercicio serio en la asignación de recursos a sus múltiples operaciones, lo que significa que es hoy «más disciplinada» que antes de constituirse como holding.
En agosto, cuando Page anunció el nacimiento de Alphabet, una de las razones que esgrimió fue que permitiría deslindar el negocio core de otras operaciones exploratorias. Según el argumento, los inversores iban a estar en condiciones de juzgar la rentabilidad de las operaciones que seguiría girando bajo el nombre de Google, diferenciándolas de las pérdidas ocasionadas por los proyectos de maduración lenta. Hubiera sido deseable un desglose más exhaustivo de las cifras presentadas por Porat, pero bastan para enterarse de que las ´otras apuestas` han generado en 2015 ingresos por sólo 448 millones de dólares y pérdidas operativas de 3.600 millones. Llama la atención que una tercera parte de las pérdidas se produjeran en el último trimestre del año.
La primera reacción de los inversores [un salto del 9% en el precio de la acción, rectificado al día siguiente] indica que la ecuación les ha parecido bien, y esta debería ser su actitud mientras el núcleo principal – la publicidad – siga compensando las pérdidas del resto. Porat puso especial cuidado en transmitir el mensaje de que los resultados de las «otras apuestas» no pueden juzgarse en habitual escala trimestral sino anualmente, pero al final se corrigió a sí misma para sostener que sólo el largo plazo dirá si son sostenibles o no.
Apple quiere cambiar el ´relato`, pero no puede

El gráfico es desconcertante, ¿verdad? Cuesta aceptar que un producto del que en el pasado trimestre se vendieron 75 millones de unidades por 51.000 millones de dólares, pueda provocar una estampida entre los inversores hasta provocar una brusca pérdida de valor bursátil. Es desconcertante, sobre todo, por tratarse del iPhone, producto estrella de Apple. Ahí está el problema, en que el iPhone representa el 68% de los ingresos de Apple pero su ciclo se desacelera a ojos vista: menos del 1% de crecimiento con respecto al mismo período de 2015. No han faltado advertencias, pero Apple no tiene en catálogo ni en proyecto otro producto capaz de reducir a medio plazo tan inusitada dependencia. Leer más
1Feb
Estaba escrito que 2016 será un año de gran volatilidad. El repertorio de problemas de la economía mundial es conocido: la ralentización china, la caída del precio del petróleo (un 40% en doce meses), la fortaleza del dólar. En alguna escala, los tres factores influyen sobre la marcha del sector de las TI, y el inicio de la estación de anuncios de así lo va confirmando: será un año para recordar.
Para empezar, la semana pasada ha sido anómala (o representativa, como se quiera). Escribe Richard Waters: «no ocurre cada semana que dos enormes compañías tecnológicas como Facebook y Microsoft añadan 55.000 millones de dólares a su valor bursátil combinado, ni que esta rareza coincida con un descenso de 73.000 millones en la capitalización (también combinada) de Apple y Amazon». Ya sabemos que las expectativas son la materia de la que están hechos los sueños bursátiles, pero estamos hablando de cuatro de las diez compañías más valoradas de Wall Street.
Es fácil ver por qué sube la cotización de Facebook. Ha batido todas las previsiones de los analistas, con un 52% de aumento en sus ingresos del trimestre y un 46% en su beneficio por acción. Los indicadores a corto, medio y largo plazo, son positivos, tanto en la evolución del tráfico como en la ´monetización` de sus iniciativas. Hoy tendremos ocasión de compararlos con los de Google, aunque no sé si el ejercicio tiene mucho sentido más allá de saber quién va ganando la batalla de la publicidad en los móviles.
El caso de Microsoft puede sorprender por su bipolaridad. El beneficio de la división PC/Windows ha bajado un 5% y el del negocio cloud ha subido un 5%. Lo que significa que tanto los ingresos como los beneficios totales podrían decepcionar a los inversores, pero ha ocurrido lo contrario. Los resultados del trimestre han sido interpretados como síntomas de que el plan Nadella está funcionando: los ingresos de Azure, han vuelto a acelerarse y, a tenor de las cuentas presentadas, sus costes están bajando mientras los clientes evolucionan hacia servicios de más valor. Quien no lo entienda, es que se ha quedado con una imagen obsoleta/prejuiciosa de Microsoft.
Estos han sido los ganadores de la semana. La identidad de los perdedores es para dejar perplejo a cualquiera: ¿no era Apple la empresa más valorada del mundo? Ya me ocuparé de ella en detalle, tal vez mañana, pero no hay modo de disimular que el sucesor de Steve Jobs no puede seguir por mucho tiempo viviendo casi exclusivamente del iPhone. Sólo esta convicción puede explicar que, tras anunciarse un récord de beneficios, la acción perdiera el favor de inversores y analistas, incluyendo en estos algunos de los más proclives al olor de la manzana.
Más curioso, si cabe, es el caso de Amazon. Su acción subió un 9% la víspera del anuncio de resultados y cayó un 13% tras conocerse que, pese al incremento de los ingresos, ha sufrido un descenso de los beneficios. Más allá de factores coyunturales – los costes logísticos se salieron de madre en la estación de más movimiento – Wall Street ha visto la sombra del desdén que Jeff Bezos siempre ha tenido por la noción de ´valor para el accionista`. Un rasgo que merecería un comentario aparte es que AWS, su rama de servicios cloud, sigue creciendo impetuosamente (un 69% los ingresos del trimestre) y a este paso alcanzará pronto la línea en la que estaría justificado segregarla de la actividad de retail. Volveré sobre este asunto otro día, porque podría tener miga.
No sólo de tele vive el hombre (también de VOD)
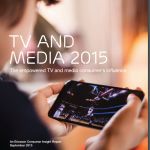
En consonancia con el resto del mundo, los españoles han decidido pasar buena parte de su tiempo de ocio pegados (y apegados) a la televisión y al vídeo bajo demanda (VOD). Al menos, esta es una de las principales conclusiones que se infieren de la lectura del informe ‘TV & Media 2015 Spain‘, segmento de uno general elaborado por el Consumer Lab de Ericsson acerca de los hábitos de consumo audiovisual a partir de una amplia muestra representativa. Mientras el consumo de streaming cobra auge en los móviles de la población más joven, la televisión tradicional sigue ocupando ‘el’ espacio privilegiado en los salones hogareños. O sea que el estudio constata que no son antitéticos… pero casi. Leer más
22Ene
Hay razones para sostener que el temblor bursátil del miércoles, que hundió los índices de todas las bolsas del mundo, fue una sobreactuación: no fue la respuesta a nada que no estuviera en el guión. Fue – decían ayer los economistas – la ansiedad acumulada por turbulencias que se han condensado en las últimas semanas: los indicadores de la desaceleración china [imposible creerse la hipótesis de un 7% de crecimiento del PIB], el descenso del precio del petróleo al nivel más bajo desde 2003 [un alivio inmediato para los automovilistas, pero un trastorno económico global que no va a corregirse en mucho tiempo]. Sin contar con otros factores de incertidumbre global, como la probable crisis de deuda soberana de los países emergentes, tan jaleados hasta hace poco.
Los directivos del sector de las TI se habituaron a fingir que los desajustes de la economía mundial no iban con ellos. Un discurso ritual sobre la ´innovación` y una queja sobre el impacto de las contingencias monetarias, bastaban para enmascarar problemas estructurales. En las últimas semanas, las acciones tecnológicas (salvo contadas excepciones) han entrado en barrena, justo al iniciarse la estación de presentación de resultados. Esta coincidencia es un multiplicador del el bajón.
No se trata sólo de que los resultados de Intel fueran francamente mejorables y los de IBM francamente lamentables. Estas dos compañías son tradicionalmente las primeras en dar la cara, eso es todo. Más significativo es la rapidez con la que se disipa el entusiasmo por Apple [que presentará sus cuentas el martes 26]. Ya tocará comentarlo. Pero, entretanto, cómo no tomar nota de que Gartner – que si de algo peca es de optimismo – pronostica que el gasto mundial en TI crecerá este año un 0,6%. Vamos, que de 3,5 billones de dólares subiría a 3,54 billones, una diferencia tan nimia que es como para ponerla en duda, salvo milagro.
Desde hace meses, los que escribimos sobre el sector hemos cargado las tintas sobre los ´unicornios`, como si fueran lo más representativo de este mundo. Ahora estamos viendo que la vulnerabildad del mercado se ha cebado con ellas, a veces injustamente. Muchas, es cierto, han vivido demasiado tiempo de valoraciones fantasiosas, dependiendo del capital riesgo sin necesidad de un modelo de negocio. Pero no todas las startups son así. Muchas se enfrentan estos días a la decisión de cancelar sus intenciones de salir a bolsa en 2016. De hecho, sólo 4 dicen estar listas para lanzar una OPV, cuando lo habitual a estas alturas del año era una media de 14, dicen los analistas de Renaissance Capital. Y ninguna de las cuatro ha alcanzado el listón de 1.000 millones de dólares de valoración privada que las calificaría para la etiqueta de ´unicornio`.
No necesariamente el frenazo es un mal signo para el conjunto del sector. Los temores a una burbuja han reflejado, en realidad, una imagen tan estereotipada como las fantasías que tenemos sobre las startups. La verdad es que sigue habiendo liquidez «ociosa» [demos gracias a la Fed y al BCE] pero a las empresas se les está haciendo difícil atraerla, a menos que la merezcan. Con sensatez, los inversores se mueven en función de los beneficios en lugar de las dudosas promesas de crecimiento. En el último trimestre de 2015, el dinero invertido en empresas no cotizadas ha descendido un 30%, según CB Insights.
No estará de más poner las cosas en perspectiva. El año ha comenzado con una volatilidad más que justificada. Todo lo que he querido destacar en este comentario es que el sector tecnológico no es una excepción. No podría serlo, si el FMI ha corregido a la baja por tercera vez su proyección de crecimiento global. Take it easy,
Sobre el autor. Copyright © 2025 El dominio norbertogallego.com es propiedad y está administrado por Diandro SL. B85905537. Creative Commons

