Office /iPad: ¿claudicación o transformación?

Aunque era un (otro) secreto a voces, por fin Microsoft ha anunciado la versión de Office para iPad, en la calculada primera puesta en escena de Satya Nadella como CEO de la compañía. Es, sin duda, un cambio trascendente, un anuncio del que se infiere mucho más que el lanzamiento de un producto para una determinada plataforma. Por un lado, eclipsa el rol de Surface 2, la tableta diseñada internamente por Microsoft, y por otro subraya el contraste de estilo en la transición de Steve Ballmer – que se opuso a lo que veía como una concesión a Apple – a Satya Nadella, cuyo discurso humilde y persuasivo ha sido uno de los detalles más comentados de la presentación. Leer más
28Mar
En febrero, durante el Mobile World Congress, tuve que caminar un buen trecho tras un personaje que llevaba puestas unas Google Glass y hacía todo lo posible para que se notara. Algunos le rehuían, se apartaban a su paso, a mi acompañante le pareció ridículo. El tipo era lo que en Estados Unidos han dado en llamar un glasshole [en slang americano, un asshole es un tonto del culo]. Aquella escena, y las noticias de ciertos incidentes con portadores del aparato, me han hecho ver que Google tiene muy difícil lograr que sus gafas interactivas sean aceptadas por el público más allá de algunas celebrities que se han prestado a lucirlas.
El capricho ´visionario` de Sergei Brin y su equipo de techies tiene muchos visos de salir como un tiro por la culata, desde el punto de vista de la imagen. No parece que este sea el mejor momento para que las Google Glass se incorporen a las costumbres sociales, en medio de un rebrote de inquietud por la intimidad individual. Aunque es cierto, como dice Google en su descargo, que «vivimos una época en la que la gente graba y guarda de todo». Si lo dice para tranquilizarnos… en fin.
El problema es lo bastante serio como para que Google tuviera que difundir unas orientaciones sobre cómo usar comedidamente sus gafas en lugares públicos. De poco sirvió el protocolo para disuadir a los «exploradores» (así llama Google a los glassholes) más descarados, y las cosas han llegado al punto en que algunos bares de San Francisco las han prohibido a sus parroquianos. Días atrás, Google colgó en su blog corporativo un texto que pretende desmentir «10 mitos sobre las Google Glass».
Entre otros mitos, mitos, desmiente que sean una distracción del mundo real, porque permiten hacer vida normal mientras se usan. La frase más graciosa del decálogo es una que define a los exploradores como gente corriente: padres de familia, bomberos (sic), cuidadores de zoo (atención animales), estudiantes de cine, periodistas y médicos. Sostiene Google que sus gafas no son idóneas para espiar: «si ese fuera nuestro objetivo, las hubiéramos hecho mejor; de hecho, cuando se activan se enciende un piloto y sólo graban diez segundos». Por si acaso, avisa que se trata sólo de un prototipo. Vale, entendido.
El acuerdo anunciado con Luxottica, la empresa italiana propietaria de las marcas RayBan y Oaxley, tiene mucho de truco publicitario por ambas partes. La iniciativa busca a) ratificar que Google confiará a terceros la fabricación y venta de modelos comerciales de sus gafas, y b) aspira a que sean acogidas por la industria de la moda. Del acuerdo – aún provisional – se desprende que Google tendrá la última palabra en la aprobación de las aplicaciones de las Google Glass, cualquiera sea la marca bajo la que se venda el hardware.
Se puede discutir si las Google Glass tienen o no un modelo de negocio plausible, pero la convocatoria a desarrolladores de aplicaciones será una prueba por la que tendrá que pasar la nueva versión de Android para wearables. Lo que sí parece poco probable es que una empresa que tiene una visión mesiánica del mundo, tire la toalla en esta apuesta sólo porque ha empezado torpemente.
27Mar
Ya se ocupan mis colegas de publicar sus impresiones sobre el nuevo HTC One M8, presentado el martes a través de un webcast mundial. Como es sabido, este blog no comenta productos, por lo que me limitaré a consignar el resumen de las opiniones que me han contado: muy positivas. Lo menos que me han dicho es que no tiene nada que envidiar al iPhone S5 y al Galaxy S5; sus rasgos más elogiados han sido la carcasa de metal y el par de cámaras acopladas con un software notable. Así lo transcribo, pero no puedo dejar de mencionar que el HTC One original ha sido para muchos el mejor Android de 2013 y, no obstante, padeció varios meses de problemas de suministro y errores de marketing, dos fallos que no han sido ajenos a la crisis financiera de su fabricante en la segunda mitad del año pasado. Lo que demostraría que ni el diseño ni las especificaciones son suficientes para el éxito de un smartphone. Hacen falta otras cualidades.
La compañía taiwanesa asegura que el HTC One fue el modelo más popular de su historia. Pero los 6,4 millones vendidos – según IDC – no han impedido que la cuota de HTC en el mercado mundial se derrumbara del 8,8% (en 2012) al 2,2%, desapareciendo del quinteto de cabeza. Con el agravante de que hablamos del único fabricante «puro» de móviles entre las marcas más conocidas: Apple, Samsung, LG, Huawei y Lenovo son empresas diversificadas que también venden smartphones.
Por otro lado, el catálogo de HTC es demasiado corto y de alta gama – salvo el Desire y dos variantes mini del One lanzados tardíamente – para un mercado tan competitivo, que tiende a reclamar diversidad de modelos con diferentes «puntos de precio»: Samsung, sin ir más lejos, cuenta con al menos siete modelos de los que ha vendido 10 millones de unidades cada uno.
La desproporción de fuerzas con los líderes del mercado mundial es patente. El número uno, Samsung, puede dedicar casi 5.000 millones de dólares a marketing y publicidad, cifra que equivale más o menos a la mitad de los ingresos totales de HTC. Sin olvidar el papel de los operadores en el ciclo de ventas: a diferencia de los retrasos que afectaron al HTC One, su variante estará disponible el 4 de abril a través de 230 operadores en 100 países [a España llegará a mediados de mes]
Además, cuenta con el apoyo de Google, que ha anunciado una «edición Google Play» del M8, que difiere de la estándar en que HTC renuncia a personalizar su interfaz Sense para adoptar el prescrito por Google. Es una maniobra mediante la cual esta consiente los arrebatos de soberanía de los fabricantes a cambio de mantener una concepción conjunta de cómo tiene que ser un móvil Android, naturalmente alineada con sus servicios.
Diferenciarse es un punto crucial para cualquier fabricante. HTC ha optado por separarse del pelotón con dos rasgos distintivos. En materia de diseño, dice haber encontrado la solución industrial para que la carcasa del M8 sea metálica en un 80%, con lo que evitan el feeling negativo de muchos usuarios hacia el plástico y sin embargo consiguen – insertando en la aleación unas finas bandas de plástico – que no haya interferencias en la señal. La otra novedad destacable está en la cámara, que ha sido diseñada pensando en los adictos a los selfies [permite guardar la foto unos segundos antes de disparar y, en su caso, eliminarla]. Más que la cantidad de pixeles, importan las opciones de software que ofrece al consumidor, pero sinceramente no estoy ahora en condiciones de asegurarlo.
Mi sensación es que con el One M8, HTC se juega su futuro. Peter Chou, el legendario CEO de la compañía, que el año pasado amagó con dimitir, ha cedido el día a día a la fundadora, Cher Wang, para concentrarse en resolver los problemas que debilitaron el impacto del HTC One con independencia de sus cualidades. Puede que el timing no sea el más adecuado, porque estará condicionado por un duelo – desigual en recursos – con el Galaxy S5, que saldrá al mercado precisamente en abril. Pero, tal como está el mercado, Chou no podía elegir una ventana de oportunidad idónea.
¡Directivos, a estudiar geografía!
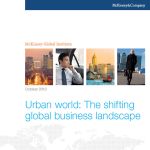
El entusiasmo por los llamados BRICs ha sido aguado por algunos episodios recientes: que si Brasil puede pinchar tras el Mundial, que si Rusia ha sacado las zarpas, que si en India puede ganar un candidato populista, que si el motor chino se ha gripado. De esto se discute. Hay quienes tratan de ir más allá de la coyuntura: dónde y cómo hacer negocios. Durante las tres últimas décadas, los mercados hoy llamados emergentes fueron considerados como fuente de mano de obra de bajo coste (barata, sin eufemismos) en el límite de lo peyorativo, pero con el tiempo se han dotado de una fuerza laboral que se ha capacitado y especializando. Por consiguiente, sus costes ya no son tan bajos. Leer más
26Mar
Nunca es tarde si la dicha es buena. El anuncio que Cisco hizo el lunes ha sido el último de una serie de intentos de los proveedores clásicos de sistemas TI para socavar el dominio que AWS (Amazon Web Services) ha instaurado sobre los servicios cloud. Se ha dicho que es tarde, pero ¿acaso podía quedarse al margen? Porque, si fuera tarde para Cisco también lo sería para IBM, Microsoft, HP, etc, qie han descubierto – sí, tarde – que la filial de Amazon ha debilitado sus ventas de hardware para centros de datos y de software empresarial.
Amazon se habría apoderado de casi la mitad del mercado SaaS y en poco tiempo se ha puesto casi a la altura de Salesforce en el PaaS. Al comiento y durante demasiado tiempo, no se le dio importancia, porque su clientela estaba formada por empresas web y desarrolladores que arrendaba capacidad en su infraestructura. Las cosas han cambiado desde que algunas grandes corporaciones han sido seducidas por el canto de sirena de AWS. Un analista financiero ha estimado que cada dólar que esas compañías pagan a AWS, sustituye entre tres y cuatro dólares que antes gastaban en TI convencional.
Quizás esa cifra sea exagerada, pero para una compañía como Cisco, que ingresa 49.000 millones de dólares anuales, puede dar una medida del peligro. Sus ingresos han bajado un 3% en el primer semestre del actual año fiscal, y se anticipa que las ventas seguirán bajas en el trimestre que acaba la semana que viene.
Rob Lloyd, presidente de desarrollo y ventas de Cisco, reconoce que: «hoy todo el mundo ha compendido que el cloud es un vehículo para optimizar la economía de las empresas». En otras palabras, hay que estar ahí. Pero Lloyd advierte que su estrategia no consiste en embestir contra Amazon. En lugar de ello, se propone prestar servicios híbridos abriendo la puerta a desarrollar infraestructuras comunes con partners mediante una «nube de nubes»- de inicio, el operador australiano Telstra y el gran distribuidor Ingram Micro, entre otros menos conocidos – con los que espera alcanzar una escala global que no podría desarrollar con sus propias fuerzas.
No es muy distinto al planteamiento de nube que hace VMware, cuya propuesta de Hybrid Cloud se materializa a través de partners, no de una infraestructura propia. Y presentaría la ventaja de sortear las legislaciones que obligan a que los procesos cloud se hagan en el territorio de cada país. El hecho de que Cisco lo anunciara en coincidencia con el quinto aniversario de su UCS parece indicar que espera recoger frutos – no me atrevería a decir secundarios – en ventas de sus servidores y sistemas de networking.
Desde el momento en que se corrió la voz, empezaron los rumores acerca de la presunta intención de adquirir alguna compañía que aporte algo a su estrategia, tal como hizo IBM con SoftLayer el año pasado. No es que a John Chambers le tiemble el pulso para firmar cheques (él mismo se encarga de recordar que ha comprado 168 empresas) y en la tesorería de Cisco cuenta con 46.000 millones de dólares disponibles.
AMD quisiera recortar distancias
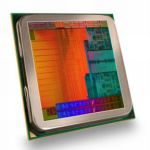
Hay un cierto debate entre los analistas de la industria de semiconductores acerca de si AMD ha acertado al elegir este momento para anunciar su último procesador, bautizado Kaveri. El argumento a favor enfatiza los méritos innovadores de la propuesta de sistema heterogéneo (HSA) cuyas bases comparte con otros rivales del gigante Intel. Sus contradictores no discuten esa cualidad, pero advierten que probablemente llega tarde si lo que la compañía pretende es recuperar posiciones en el declinante mercado del PC. Para cuando Kaveri empiece a hacerse notar, a finales de 2014 como poco, Intel habrá anunciado la actualización de Haswell, su oferta actual. Pero la discusión no es tan simple. Leer más
24Mar
La edición de ayer del New York Times abría con una historia compartida con Der Spiegel, producto de la cascada de documentos difundidos por Edward Snowden y que revelan las andanzas de la NSA. Forma parte de un libro en vísperas de publicación, que desvela lo que cualquier observador podía presentir: mientras Washington vetaba las ventas de equipos de Huawei a los operadores estadounidenses, con base en la sospecha de que pudieran servir como «puertas traseras» del espionaje chino, la agencia federal norteamericana se infiltraba en los servidores de la sede central de Huawei buscando pruebas de oscuras relaciones entre la empresa y el EPL (ejército popular de liberación).
Este era el objetivo primario de la Operación Shotgiant, según un documento de 2010: encontrar argumentos para justificar el bloqueo a Huawei. Un powerpoint de la NSA – que acompaña el reportaje – avisa que «si comprendemos cómo funciona la compañía, podremos entender mejor los planes e intenciones del EPL». Los analistas de inteligencia, colegas de Edward Snowden, se veían legitimados por la denuncia de que los sucesivos ataques sufridos por las redes del gobierno y compañías de EEUU – entre ellas Google – tenían su origen en una llamada Unidad 61398 del EPL, basada en Shanghai y con equipos suministrados por Huawei.
Dos años después, un comité de la cámara de representantes desclasificaba un informe en el que admitía la falta de evidencias, pero llegaba a la conclusión de que «no podemos en absoluto confiar en que estas compañías [Huawei y su compatriota ZTE] estén libres de influencia de un estado extranjero». Un ejecutivo de Huawei en EEUU, William Plummer, expresó al diario neoyorquino su opinión «personal» en estos términos: «la ironía del asunto es que [la inteligencia estadounidense] hacía contra Huawei exactamente lo mismo de lo que supuestamente acusaba a Huawei».
Aparentemente la operación llegó a más, según el NYT: en 2013, se habría logrado interferir dos redes telefónicas chinas para rastrear comunicaciones oficiales. Tras haber conseguido espiar las llamadas de la canciller Angela Merkel – otra revelación de Snowden, publicada por Der Spiegel – a nadie puede extrañar que aplicara el mismo tratamiento a una potencia hostil. Otro objetivo de la NSA habría consistido en infectar equipos vendidos por Huawei a otros países, con fines de vigilancia y – sujeto a aprobación presidencial – eventuales acciones ofensivas. El reportaje no confirma si la agencia lo consiguió o no [quizá se reserva el detalle para el libro en ciernes].
El reportaje se acompaña de una cronología que arranca en 2003, cuando Cisco acusó a Huawei de apropiarse del código fuente, litigio que se cerró mediante un acuerdo privado del que no se revelaron los términos. Dos años después, un informe encargado por la US Air Force concluía en la existencia de un «triángulo digital» formado por el ejército chino, centros de investigación y compañías como Huawei. Sobre esta base, en 2008, las autoridades federales vetaron la compra por Huawei de la compañía 3Com [que luego sería adquirida por HP], y en 2010 persuadieron a Australia para anular la adjudicación a Huawei de un contrato de despliegue de una red pública de banda ancha.
Durante estos años, Huawei ha contraatacado con campañas de imagen, incluyendo la contratación de expertos occidentales en seguridad, para desmentir las afirmaciones en su contra. El último episodio hasta ahora – dice el NYT – ha sido una cláusula secreta en la autorización de la compra de Sprint por Softbank, que condiciona la transacción al compromiso de no adquirir equipos suministrados por la compañía china. ¿A alguien le extraña que el mercado de la ciberseguridad [véase mi crónica de hoy] eche humo?
Vieja guardia y guardia nueva en ciberseguridad

La semana pasada se constató un curioso cruce de trayectorias. Symantec destituyó el jueves a su CEO, Steve Bennett, tras fracasar en la promesa de enderezar las cuentas de la compañía, cuyas acciones han caído un 38% en doce meses. Coincidentemente, la cotización de FireEye seguía su carrera ascendente (un 86% de subida desde que salió a bolsa en octubre) pese a que los beneficios no están a la vista. Estas dos empresas exponentes de la vieja guardia y la nueva guardia, respectivamente, del sector de la ciberseguridad, y la diferencia entre ambas esboza el perfil del mercado, uno de los pocos de los que puede decirse que colectivamente crece y seguirá creciendo, pase lo que pase con la crisis. Leer más
21Mar
Me preguntan si un párrafo de mi crónica del martes sobre Bing debe interpretarse como pronóstico de una alianza entre Apple y Microsoft contra Google. No creo haber sugerido tal cosa. Alianza no sería, en ningún caso, la palabra apropiada, aunque es cierto que hay en marcha una novísima confluencia de intereses entre dos compañías que durante décadas sólo han coincidido cuando Bill Gates acudió al funeral por Steve Jobs. Es obvio que esa confluencia tiene como vértice un común adversario llamado Google. Ni siquiera creo se pueda aventurar un pacto de no agresión, porque en la práctica los puntos de fricción entre Apple y Microsoft son muy pocos, mientras que ambas tienen muchos frentes abiertos con Google.
En el post al que se refiere la pregunta, mencionaba algunos indicios – no centrales, en realidad – que indican algo más que coexistencia. La noticia de que el día 27 se anunciará, supuestamente, la versión de Office para iPad – Miramar era el nombre interno del proyecto – tiene más envergadura. Si se confirma que será la primera aparición en público de Satya Nadella desde que fue designado CEO, la ocasión adquiere relieve político. El evento ha sido convocado en San Francisco [espero que Mario Kotler podrá acercarse a cubrirlo para este blog] «enfocado en la intersección entre cloud y computación móvil», un leit motiv de Nadella desde el primer día. De la importancia del asunto da fe el hecho de que en las horas siguientes al anuncio, la acción de Microsoft rozó los 40 dólares, su cotización más alta desde 2001.
Se supone que el acuerdo implicará que para descargar su versión desde la AppStore, los usuarios deberán suscribirse a Office 365. Un analista citado por Reuters ha calculado que «bastaría con que el 10% de la base instalada de iPad se suscribiera a Office, para que Microsoft acumule 15 millones de usuarios nuevos, con los que generaría entre 1.100 y 1.500 millones de dólares por año». La alternativa clásica de Apple, iWorks, quedaría eclipsada, pero no es un producto estratégico para la compañía; en cambio, tener a bordo una suite estándar, sí puede ayudar a vender tabletas.
La decisión de Nadella se jalea como valiente. Hasta ahora se había dicho – sin pruebas – que Steve Ballmer se opuso a desarrollar Office para iPad, porque hubiera sacrificado un incentivo para comprar tabletas basadas en Windows 8. Si fue así, o sólo se trataba de una dificultad con el interfaz táctil, se desconoce. Sería chocante comprobar que se trate sólo de una variante de Office Mobile – que se puede descargar para iPhone – y una revelación que Microsoft aproveche para anunciar nuevas funciones incorporadas a Office – como dotar a Excel de herramientas analíticas – o una extensión de capacidades de colaboración.
Algunos medios han escrito que Microsoft tiene en mente lanzar una versión de Office para tabletas Android [ya existe Office Mobile]. Tendría sentido, pero derrumbaría el razonamiento que ha llevado al lector a pesar en una alianza (Apple + Microsoft) vs. Google.
Sobre el autor. Copyright © 2026 El dominio norbertogallego.com es propiedad y está administrado por Diandro SL. B85905537. Creative Commons



